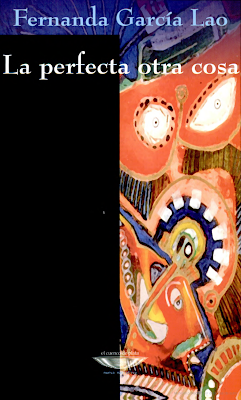miércoles, diciembre 27, 2023
Niña sin patria
miércoles, diciembre 20, 2023
El vacío es otro cuerpo
martes, mayo 02, 2023
La maleta de Portbou
lunes, marzo 27, 2023
Mis dos hemisferios
No recuerdo si hubo despedida. El cerebro anestesia lo que no entiende. Pero supongo que las vimos antes de viajar. Cuando pienso en mi abuela y en mi tía, sus siluetas están en camisón. En sus cuerpos siempre había una siesta cercana. También una tortuga, un limonero, paredes que mi abuela hacía blanquear y un teléfono negro. Vivían juntas, eran insondables. Dos versiones de lo femenino. Una ancestral. Cocinera, tejedora de crochet, de exuberancia mamaria. La otra, independiente, solterona, lenta de reflejos y dueña de un seiscientos. Adorables. Diminutas y cerradas. Hubieran cabido en una caja de cartón. Mi tía guardaba los papeles de regalo y los moños como si fueran criaturas para después. Embriones de felicidad que no llegaba nunca.
También tenían un pianito de madera sobre el armario. Aquel individuo de teclas mínimas representaba para mí la imagen del deseo. Conseguir que lo bajaran, hacerlo mío un instante, muy parecido a la felicidad. Me hubiera gustado que me lo regalaran, llevármelo en el viaje, pero no. Mi deseo fue condenado al vértigo del armario. Entonces, no hay imagen para la despedida. A las cosas que no están, se suman los momentos. El tiempo se alimenta de eso. Cada minuto, una masticación.
Es cinco de octubre por la tarde, el avión carretea. Sé que después de cenar, en medio del Atlántico, va a ser mi cumpleaños. Mis padres se conocieron sobre esas mismas aguas, pero dentro de un barco y en sentido inverso. A las doce en punto, me cantarán el cumpleaños feliz en el aire y no soplaré ninguna vela. Somos un árbol al revés: las raíces al descubierto. Fragmento de "Mis dos hemisferios". Victoria Torres y Miguel Dalmaroni pensaron, prologaron y compilaron Golpes. Relatos y memorias de la dictadura.
Mi relato del exilio familiar en el 76 lo escribí expresamente para ese libro, que pueden leer enlazado al título del post.
Ni olvido ni perdón.
lunes, febrero 27, 2023
Veo palabras, saben a carne
Escribir así no sucede para mentir, sino para encontrar verdad en lo que aún no fue pensado. Para ver de un modo nuevo lo que creíamos entender antes de interpretarlo. Escribir es interpretar a qué suena el mundo. Cómo se lo toca. Con qué palabra. “Cada cosa tiene un instante en que es - escribe en Agua viva- quiero adueñarme del es de la cosa”. Leerla me da vértigo, es como ver un pozo en el momento en que está siendo cavado. La cuestión del tiempo, su devenir, es puesta en duda. “Entre la actualidad y yo no hay intervalo”.
De su obra, regreso cada tanto a La Pasión según GH, a Agua Viva y a La hora de la estrella, es decir, a su periodo último. Estos textos sin género, indefinibles, condensan lo minúsculo mientras abren el espacio. Trémula tensión entre el núcleo y lo universal. Contra la idea del círculo, de lo acabado, Lispector es rizoma puro, aluvión. La primera persona desencadena su curiosidad por un objeto/sujeto que ha ingresado en su campo de interés, al que desea entender con el cuerpo entero, ser atravesada por él y nacer otra. La voz narrativa no cesa de preguntar, desde la orfandad más absoluta.
Para no caer, la narradora de La pasión según GH pide desde el inicio que no la suelte, que haga el recorrido de su mano. Lo pide a título personal, al yo que lee: “Mientras tanto necesito aferrar esta mano tuya”. Entonces se la doy, imposible desatender el pedido. Vamos juntas a lo oscuro, el infierno así no está tan solo. El placer de la travesía excede la oscuridad, porque una idea es un destello de inteligencia, aunque lastime. “Yo, viva y reluciente como los instantes, me enciendo y apago”.
Que el lenguaje sea un desvío, que el espacio de la página sea tiempo, cuerpo, memoria. Que las palabras se organicen de un modo nuevo. Que digan como si fuera la primera vez. Escribir requiere de palabras que, como sabemos, son anteriores a quien las llama, palabras ya nacidas que tienen su carga y su sombra.
La escritura de Lispector no sabe de géneros ni de especies. Ni siquiera de sí misma hasta que aparece. La prosa está contaminada de poesía, lo humano y lo animal son confabulaciones contiguas. Inventa su bestiario mientras concibe una excusa para que la escritura sea una cruza de actos animalizados e invención inhumana. El animal se comporta como persona, ser persona no alcanza. “La cucaracha no tenía nariz. La miré, con su boca y sus ojos: parecía una mulata agonizando”, La pasión según GH.
En Agua viva se propone escribir con todo el cuerpo. En La hora de la estrella vuelve sobre esa idea, que ya había extremado de modo hiperbólico: “Y cuando entrecerró los ojos nublados, todo quedó de carne, al pie de la cama de carne, en la silla el traje de carne que el marido había arrojado, y todo, casi, le producía dolor”. Devaneo y embriaguez de una muchacha, Lazo de familia. Lispector ensaya distintas formas para cada texto. Cada fragmento de Agua viva es como la hierba de un jardín seccionado, el silencio que se produce en el borde. “El día parece la piel estirada y lisa de una fruta”. Sin cronología, la asociación sustituye la estructura tradicional. Liberada de las descripciones banales, la narración avanza como una flor hambrienta. Así construye la voz, sin personaje. El personaje es la palabra. “No quiero tener la terrible limitación de quien vive sólo de lo que es pasible de tener sentido. Yo no: lo que quiero es una verdad inventada”. Agua viva fue comiéndose a sí misma, perdiendo carne del borrador inicial. Despersonalizada, casi desnuda, el vestido fue el lenguaje.
Hay una conciencia poética y filosófica de la fatalidad en su obra, que se vuelve más inquietante cuando se desentiende del argumento. Personajes que actúan de sí mismos, que se imitan, hacen como si existieran. Gente extraviada en su cuerpo que de pronto regresa por un acto cualquiera. A partir de una falta es trasfigurado, recuperado por el lenguaje: “Lo bueno del acto es que nos supera”.
Y luego está ese tratado de escritura de ficción que es La hora de la estrella. Que funciona también como diario: “Escribo porque no tengo nada que hacer en el mundo, estoy de sobra”. Donde decide ser un narrador que se dedica el libro a sí mismo, a su nostalgia. Apenas travestida de escritor, de nordestina, acomete la historia de cómo contar a partir de un asunto diminuto. Una historia “en estado de emergencia y de calamidad pública”, que pone en cuestión los principios fundantes del relato. Desde la dificultad primera: empezar cómo, si el mundo es previo a cualquier relato y se llega siempre tarde a él. Las cosas antes del relato de las cosas. Un narrador que desea contar en frío una tragedia que no le pertenece. Con un personaje central que es una mujer sin atributos. Desheroizada, una dactilógrafa sustituible, a decir de quien la inventa, que vive sin registrarlo, llevada por los acontecimientos, ajena de sí.
Aquellos que se resisten a leer a Clarice Lispector tienen una disculpa: es incómoda. Los que precisan que una historia se comporte como una larva que nace crece y se abandona se sentirán perdidos. A los apegados al sonido que la realidad imita en algunos textos les parecerá insólita. Por la desmesura de su decir la juzgarán de ensimismada. Por prescindir del lenguaje descriptivo, de ilegible. Hay quien escribe de estructuras, de relatos con certeza, desde ventanas abiertas o fascinados por los mecanismos del texto como si fuera un juguete. Hay quien concibe personajes tridimensionales o planos, con o sin psicología. Hay voces en primera apegadas a la confesión o en tercera, desvinculadas. Hay quien irrumpe, quien se amolda.
Lo que fluye en Lispector no es la conciencia sino la inconciencia, la abstracción. El saber del cuerpo se alza en las palabras como si no fueran de este mundo. La extranjera localiza rápido lo extraño. Vivir no se entiende. El lenguaje se queda corto, a veces. Cuando pretende aseverar sin probar físicamente una idea, fracasa. Lispector desea ser leída por “personas de alma ya formada. Aquellas que saben que la aproximación, a lo que quiera que sea, se hace gradual y penosamente -atravesando incluso lo contrario hacia lo cual nos aproximamos”. Se presenta como una escritora amateur, que huye de la categoría de profesional. Alguien a prueba. Que asume la inutilidad de responder antes y después sobre lo escrito.
Qué es el tiempo, cuál el fenómeno, a qué sabe la eternidad, de qué color es el miedo, qué significa soy. Quién me habita. El asombro de ser una inicial en la valija, querer probar lo inhumano. He ahí sus planes. “Fuera del agua el pez era forma” dice. Quién puede desmentirla.
Leyéndola encuentro mi escritura ahí, la que es anterior a su lectura. Ideas que yo consideraba propias que ella ensayó mucho antes, revelando que no sólo no eran mías, sino que pertenecían a un universo previo, que cambia de cuerpo y de lugar, que no es poseído nunca. Hay asuntos que son umbrales de creación: lo inmundo, la palabra como pieza de carne, el temor a deleitarse en lo terrible, la alegría de abandonarse a la fiera que se intuye bajo la máscara perfeccionada hacia afuera, la pretensión de que el discurso encuentre una forma nueva. Un campo poético familiar que ella extrema y que me obliga a inscribir mi propio acto de escritura en un linaje. Cada cual se arma el álbum que precisa. Ella estaba en el mío, aunque yo no lo supiera. En todo caso, leerla me habilita. Y sé que no sucedo sola. FGL
lunes, febrero 06, 2023
La perfecta otra cosa
Lo que apareció primero fue el relato de una mujer atraída por una entidad particular. Una mujer que habla y dice “Yo no te veo, pero adivino tu desnuda suerte. Nos vigilas. A veces te escucho y creo que estornudas. Eres la única cosa libre que se pasea por la tierra. Y no sabes esconder tu orgullo. No importa si tienes los dientes torcidos, porque te veo perfecta”.
Ese texto surgió puramente del inconsciente, fue escritura automática. No estuvo mediado por el interés ni por la búsqueda de un sentido previamente trazado. Y, como es evidente, aún no voseaba, mi experiencia con el lenguaje era en español. No podía torcerlo, todavía. Enseguida me pregunté a quién se dirigía esa voz, quién era esa Perfecta otra cosa. Y supe rápido que aquello era sencillamente lo que no se puede tocar, lo fantasma, lo divino como objeto inalcanzable. Esa mujer que habla con algo que no tiene forma aún, sólo es deseo, dice y cuestiona lo cotidiano que le ha tocado vivir e instala la necesidad de un territorio poético nuevo. Salir de su entorno, de la narración tradicional y doméstica que le han heredado sus padres, para explorar en lo imposible, lo otro, lo que no tiene acceso. Es una especie de anarquista con ganas de dinamitar el mundo o ausentarse. Está inmersa en una realidad que le sabe en exceso pueblerina, sin brillo. Esa primera persona era muy parecida a mi yo de aquel tiempo, pero no desde la biográfico, sino desde la experiencia lectora. Lo solemne me hacía bostezar, no soportaba los programas ni los autores que debía leer para considerarme instruida. Como en cada familia, hay un instigador, en este caso, instigadora, que es quien enciende el fuego de la desobediencia. En mi caso, esa tía fue la literatura de los bordes. En la ficción se carnalizó en una tía díscola que es la que trae la narración de otros mundos al relato. La tía Jessica llega al pueblo y cuenta su vida, sus aventuras desconcertantes y la narradora al escucharla quiere probar ese tipo de desgracia, una que no se parece a lo conocido.
Al terminar ese relato, que escribí a mano y a gran velocidad, del que aún conservo el manuscrito, resolví continuar y preguntarme qué tenían para decir quienes estaban a su alrededor, esos personajes ya mentados, que se convirtieron en cuerpos y en voces que vienen a negar, a completar, a tensar al primero. Qué era la perfecta otra cosa para cada uno. Así fue apareciendo esa narración de siete cabezas que funcionan con los demás como personajes secundarios y que en torno a sí mismos nuclean el sentido del mundo. Cada personaje se repite y todos juntos conforman esa constelación que es la novela. En la que todos buscan el sentido. Con mayor o menor suerte.
Hubo un libro que me sirvió de guía, aunque su asunto no tuviera nada que ver: La vida instrucciones de uso, de Georges Perec. El modelo del puzle, que es juego y armado. Fragmento e imagen mayor, que requiere de todas sus piezas para existir. Al escribir La perfecta otra cosa, mi primera novela, publicada un poco después que Muerta de hambre, lo que hice fue no sólo construir mi territorio inicial, sino preguntarme por mi propia tradición. Fue una especie de declaración de principios y atrevimientos que contaminó el resto de lo que he escrito hasta ahora.
A partir de ella, cada vez que me siento a trazar un proyecto me pregunto por la forma. No hay dos novelas con la misma estructura, porque citando a Piglia citando a Lukács, en la novela el contenido es la forma. Cómo escribí La perfecta otra cosa (Cuenco de plata, 2007). Revista Por el camino de Puan.
viernes, febrero 25, 2022
Cajonera
Cuento inédito publicado en El periscopio. La Marea 86. España, 2022.
Cada pesadilla anuncia su carácter artificial,
pero el miedo es verdadero. Esos pies recurrentes, las uñas duras que raspan
sin querer las piernas. El peso de un cuerpo macizo sobre las costillas. Cuando
abre los ojos, sola. Tarda en recordar dónde está.
La cama de sus padres tiene algo de barco a la
deriva. El colchón se hunde en el medio, la almohada es larga y dura. El
crucifijo en la pared, una amenaza. Siempre pensó que era demasiado grande,
fuera de escala. De chiquita imaginaba un derrumbe cada vez. Entrar al
dormitorio y encontrar a sus padres muertos, sangrando bajo la cruz.
Se levanta antes del amanecer. Se pone la bata
de su madre, que apenas le tapa las nalgas. Las pantuflas del padre no se las
pone. Descuelga a Jesús para llevarlo al comedor. El suelo está helado. Si abre
los labios intuye el vaho que la sigue. Camina descalza por el pasillo, a
oscuras, el interruptor está muy alto. Cómo hacían sus padres para prender la
luz, tan bajitos los dos. Los imagina subidos uno sobre el otro como acróbatas
viejos, perdiendo el equilibrio. Sigue hasta el comedor, doblada por el peso.
No hay más lugar en el bolso que está sobre la mesa. Deja a Jesús en el suelo,
junto a la puerta de servicio. No habrá manera de bajarlo sin ascensor. Se
pregunta cómo habrán subido y bajado las escaleras sus padres hasta el tercer
piso. Aunque es verdad que la muerte los sorprendió en la escalera. Él resbaló
y, al agarrarse de la esposa, la arrastró consigo.
En su antiguo dormitorio no queda casi nada.
La cama se la llevó cuando se fue a vivir sola. Las paredes están desnudas, su
cajonera, vacía. Esas patas con forma de garra todavía la perturban. No le permitían
dormir cuando era chica. Si cerraba los ojos, escuchaba sus pasos sobre el
parqué. La cajonera se deslizaba sutilmente hasta su cama, destapándola. Se
subía sobre ella. Cuántas veces se la quiso sacar de encima. Odiaba el siseo de
esas pezuñas contra las sábanas. La cajonera le respiraba en la oreja, se movía
con desenfreno. Ella tardaba mucho en abrir los ojos cuando volvía el silencio.
Al hacerlo, la encontraba en su lugar, con el jarroncito de rosas encima. Cómo
va a montarte una cajonera. Son tonterías tuyas, le decía su madre, mientras
cambiaba el agua del jarrón, que siempre estaba sobre el mueble.
En el baño, el plástico de la ducha está
hongueado. Se lava las axilas con agua fría y un pedazo de jabón endurecido que
huele como sus padres, como ella recuerda que olían. Se viste rápido, tiene que
irse. La casa entera es un mal sueño. Como aquel en el que golpeó a la cajonera
con el jarroncito y le clavó un pedazo de vidrio. Las rosas quedaron en el
suelo, pisoteadas. A la mañana siguiente, el que estaba herido era su padre y la
cajonera no había sufrido ningún daño. Según dijeron, saltaron los fragmentos,
la madre tuvo que curar al lastimado. Cómo se manchó el camisón de ella, nadie
pudo explicarlo. La sangre parecía una medalla de guerra, una herida brillante
y tenebrosa. Después de aquello, la cajonera desistió de montarla. Y su padre
se volvió más hosco, la cicatriz le había cambiado el gesto.
Termina de acomodar las cenizas de ellos, los
cubiertos de plata. Arrastra el bolso hasta la puerta de servicio, abre
esquivando la cruz. Deja todo en el cuartito de la basura. Cierra. Baja los
tres pisos liviana. Tan huérfana, que casi resbala de felicidad.
Fernanda García Lao.
lunes, noviembre 29, 2021
Veo palabras, saben a carne
Por Fernanda García Lao
Para LATIN AMERICAN LITERATURE TODAY
University of Oklahoma
Cada vez que asomo a
un texto de Clarice Lispector,
tengo la sensación de
que respira: acaba de ser escrito para mí, está crudo. Lo que se revela parece
reciente. Como si la narradora acabara de dar con la idea que ha de carnalizar
para que yo pueda probarla.
Acaso escribir no sea
más que apresar el tiempo, o esa voz que irrumpe y nombra lo que acaba de ver, antes
de que desaparezca. Pasado y futuro suceden ahora.
Escribir así no
sucede para mentir, sino para encontrar verdad en lo que aún no fue pensado. Para
ver de un modo nuevo lo que creíamos entender antes de interpretarlo. Escribir es
interpretar a qué suena el mundo. Cómo se lo toca. Con qué palabra.
“Cada cosa tiene un
instante en que es - escribe en Agua viva- quiero adueñarme del es de la
cosa”.
Leerla me da vértigo,
es como ver un pozo en el momento en que está siendo cavado. La cuestión del
tiempo, su devenir, es puesta en duda.
“Entre la actualidad
y yo no hay intervalo”.
De su obra, regreso cada
tanto
a La Pasión según
GH, a Agua Viva y a La hora de la estrella, es decir, a su periodo
último. Estos textos sin género, indefinibles, condensan lo minúsculo mientras
abren el espacio. Trémula tensión entre el núcleo y lo universal. Contra la
idea del círculo, de lo acabado, Lispector es rizoma puro, aluvión.
La primera persona desencadena
su curiosidad por un objeto/sujeto que ha ingresado en su campo de interés, al
que desea entender con el cuerpo entero, ser atravesada por él y nacer otra. La
voz narrativa no cesa de preguntar, desde la orfandad más absoluta.
Para no caer,
la narradora de La
pasión según GH pide desde el inicio que no la suelte, que haga el
recorrido de su mano. Lo pide a título personal, al yo que lee:
“Mientras tanto necesito aferrar
esta mano tuya”.
Entonces se la doy, imposible
desatender el pedido. Vamos juntas a lo oscuro, el infierno así no está tan solo.
El placer de la travesía excede la oscuridad, porque una idea es un destello de
inteligencia, aunque lastime.
“Yo, viva y
reluciente como los instantes, me enciendo y apago”.
Que el lenguaje sea un
desvío,
que el espacio de la
página sea tiempo, cuerpo, memoria. Que las palabras se organicen de un modo
nuevo. Que digan como si fuera la primera vez. Escribir requiere de palabras que,
como sabemos, son anteriores a quien las llama, palabras ya nacidas que tienen
su carga y su sombra.
La escritura de Lispector
no sabe de géneros ni de especies. Ni siquiera de sí misma hasta que aparece. La
prosa está contaminada de poesía, lo humano y lo animal son confabulaciones contiguas.
Inventa su bestiario mientras concibe una excusa para que la escritura sea una
cruza de actos animalizados e invención inhumana. El animal se comporta como
persona, ser persona no alcanza.
“La cucaracha no
tenía nariz. La miré, con su boca y sus ojos: parecía una mulata agonizando”, La
pasión según GH.
En Agua viva
se propone
escribir con todo el
cuerpo. En La hora de la estrella vuelve sobre esa idea, que ya había
extremado de modo hiperbólico:
“Y cuando entrecerró
los ojos nublados, todo quedó de carne, al pie de la cama de carne, en la silla
el traje de carne que el marido había arrojado, y todo, casi, le producía
dolor”. Devaneo y embriaguez de una muchacha, Lazo de familia.
Lispector ensaya
distintas formas para cada texto. Cada fragmento de Agua viva es como la
hierba de un jardín seccionado, el silencio que se produce en el borde.
“El día parece la
piel estirada y lisa de una fruta”.
Sin cronología, la
asociación sustituye la estructura tradicional. Liberada de las descripciones banales,
la narración avanza como una flor hambrienta. Así construye la voz, sin
personaje. El personaje es la palabra.
“No quiero tener la
terrible limitación de quien vive sólo de lo que es pasible de tener sentido.
Yo no: lo que quiero es una verdad inventada”.
Agua viva fue
comiéndose a sí misma, perdiendo carne del borrador inicial. Despersonalizada,
casi desnuda, el vestido fue el lenguaje.
Hay una conciencia
poética y filosófica de la fatalidad
en su obra, que se
vuelve más inquietante cuando se desentiende del argumento. Personajes que
actúan de sí mismos, que se imitan, hacen como si existieran. Gente
extraviada en su cuerpo que de pronto regresa por un acto cualquiera. A partir
de una falta es trasfigurado, recuperado por el lenguaje:
“Lo bueno del acto es que nos supera”.
Y luego está ese
tratado de escritura de ficción
que es La hora de
la estrella. Que funciona también como diario:
“Escribo porque no
tengo nada que hacer en el mundo, estoy de sobra”.
Donde decide ser un
narrador que se dedica el libro a sí mismo, a su nostalgia. Apenas travestida
de escritor, de nordestina, acomete la historia de cómo contar a partir de un
asunto diminuto. Una historia “en estado de emergencia y de calamidad pública”,
que pone en cuestión los principios fundantes del relato. Desde la dificultad primera:
empezar cómo, si el mundo es previo a cualquier relato y se llega siempre tarde
a él. Las cosas antes del relato de las cosas.
Un narrador que desea
contar en frío una tragedia que no le pertenece. Con un personaje central que
es una mujer sin atributos. Desheroizada, una dactilógrafa sustituible, a decir
de quien la inventa, que vive sin registrarlo, llevada por los acontecimientos,
ajena de sí.
Aquellos que se
resisten a leer a Clarice Lispector
tienen una disculpa:
es incómoda. Los que precisan que una historia se comporte como una larva que
nace crece y se abandona se sentirán perdidos. A los apegados al sonido que la
realidad imita en algunos textos les parecerá insólita. Por la desmesura de su decir
la juzgarán de ensimismada. Por prescindir del lenguaje descriptivo, de ilegible.
Hay quien escribe de
estructuras, de relatos con certeza, desde ventanas abiertas o fascinados por
los mecanismos del texto como si fuera un juguete. Hay quien concibe personajes
tridimensionales o planos, con o sin psicología. Hay voces en primera apegadas
a la confesión o en tercera, desvinculadas. Hay quien irrumpe, quien se amolda.
Lo que fluye en
Lispector no es la conciencia
sino la inconciencia,
la abstracción. El saber del cuerpo se alza en las palabras como si no fueran
de este mundo. La extranjera localiza rápido lo extraño. Vivir no se entiende. El
lenguaje se queda corto, a veces. Cuando pretende aseverar sin probar físicamente
una idea, fracasa.
Lispector desea ser
leída por “personas de alma ya formada. Aquellas que saben que la aproximación,
a lo que quiera que sea, se hace gradual y penosamente -atravesando incluso lo
contrario hacia lo cual nos aproximamos”.
Se presenta como una
escritora amateur, que huye de la categoría de profesional. Alguien a
prueba. Que asume la inutilidad de responder antes y después sobre lo escrito.
Qué es el tiempo,
cuál el fenómeno, a qué sabe la eternidad,
de qué color es el
miedo, qué significa soy. Quién me habita. El asombro de ser una inicial en la
valija, querer probar lo inhumano. He ahí sus planes.
“Fuera del agua el
pez era forma” dice. Quién puede desmentirla.
Leyéndola encuentro
mi escritura ahí, la que es anterior
a su lectura. Ideas que yo consideraba propias
que ella ensayó mucho antes, revelando que no sólo no eran mías, sino que pertenecían
a un universo previo, que cambia de cuerpo y de lugar, que no es poseído nunca.
Hay asuntos que son umbrales de creación: lo inmundo, la palabra como pieza de
carne, el temor a deleitarse en lo terrible, la alegría de abandonarse a la
fiera que se intuye bajo la máscara perfeccionada hacia afuera, la pretensión
de que el discurso encuentre una forma nueva. Un campo poético familiar que
ella extrema y que me obliga a inscribir mi propio acto de escritura en un
linaje. Cada cual se arma el álbum que precisa. Ella estaba en el mío, aunque
yo no lo supiera. En todo caso, leerla me habilita. Y sé que no sucedo sola.
sábado, julio 11, 2020
Diario sin tiempo
La gata araña la puerta y entonces sé que es de día. G lee un prólogo a Spinoza en el patio, yo intento abrir el frasco con mermelada de pera que hice ayer. Anoche nos acostamos dos veces. La oscuridad nos dejó con los ojos abiertos, tatuados. Hubo que levantarse. La serie polaca se estiró un capítulo más. El artilugio de la ficción a veces salva.
Ayer
Recibí un llamado misterioso de mi verdulero: ¿Te interesa un cajón de peras medio al límite? No las quiero tirar y por ahí te entretenés haciendo mermelada. Fui a buscarlo sin dudar. Hacía dos días que no salía para nada. Subió la persiana lo justo para que pasara el cajón. Te sumé unas ciruelas, algunas bananas. No hay que tirar nada, dijo el verdulero bajando la persiana. Me sentí en un policial, de contrabando. Después, ochenta y siete personas en Facebook me explicaron amorosamente qué hacer con tanta pera. Preparé mermelada, helado y chutney. No los probé todavía.
Ahora
La Turca me manda nota de Horacio González: La inmovilización. ¿Ya la leíste? No, recién me levanto, le digo. Cómo estás. No paro de subir y bajar emocionalmente. Un día es mucho más que el tiempo, dice. Te quiero, le escribo. Yo también. Le envío la nota a G, que está a cinco metros. La lee en voz alta. Coincidimos en el riesgo que implica este ensayo de control poblacional.
Ayer
Primera sesión de análisis por Skype. Problemas técnicos: veo a mi analista, él a mí no. Siento que hago trampa. Tengo información de su cara, a pesar de que él se mantiene casi imperturbable. Le hablo de mis dudas sobre el estado de restricción. De mis dificultades para acatar la norma. Y de mi compromiso por respetar el aislamiento. Estoy encerrada como todos, pero con reparos ontológicos. Mi itinerancia de siempre: creo y descreo a la vez.
Ahora
Miro la tijera, no voy a usarla. Que el pelo crezca. Que algo de la animalidad consentida se me instale en la cabeza. Aunque sea a nivel capilar. Tengo que regresar al trapo y la lavandina, nunca limpié tanto en mi vida. También en contra de la asepsia obsesiva, y a favor. Quiero ser mi propio anticuerpo.
Ayer
Que el virus este tiene un comportamiento ultra neoliberal, le digo al analista. Un momento, la perra quiere salir al patio. Cuando regresa, mi cara aparece sorpresivamente en la pantalla. Que el virus es el otro, le digo. Temor al contagio, distancia. El mal habita al otro. Yo soy el mal de mi vecino. Qué te asusta, me pregunta. Que no se termine, que el miedo sea eterno. No saber.
Ahora
G escucha el nuevo tema de Bob Dylan mientras contesta mails. El correo se ha vuelto intenso. Los amigos, la música, el amor. Las chicharras compiten con Dylan desde el patio. Es verdad que el jardín vibra de un modo sugestivo. Han vuelto las mariposas, el colibrí. La Pandora rosada está exultante. Pero cuando escribo, oscuridad. Apenas unas líneas, el presente anula cualquier avance.
Ayer
Llamado de Orne, desconsolada. No salgan, la situación es terrible. Hablamos los tres por altoparlante. Ahora entendés mejor lo que siento, le digo a G cuando cortamos el teléfono. Las mías en Praga, desde hace año y medio. Juli me enseña a hacer un barbijo reutilizable, estudia, sube fotos de platos veganos increíbles. Valen escribe, compone, pinta. Trabajan cada una desde su casa. Hablamos a diario, las tres. Ya acostumbré el cuerpo a no tener sus abrazos. O eso pretendo.
Ahora
Volvió el sueño recurrente del aeropuerto. El bolso vacío, ninguno de mis pasaportes. El de acá, el de allá. Miro la agenda, hoy debería estar en Málaga presentando Nación vacuna. Iberia no canceló mi vuelo ni me dio un reembolso. Por suerte no viajé, pero. Mis apestados de ficción compiten con los reales. La escritura siempre sabe más que yo.
Ayer
Clase con Julia, la tallerista de Ecuador. Mientras me lee su cuento aparece su hijita. Enseguida el papá se la lleva sonriendo. Si no supiera que hay un virus, la escena sería encantadora. A veces el mal hace bien las cosas.
Tuve que usar la tijera, pero no conmigo. Hago de peluquera para G en el patio. Dónde aprendiste a cortar, me pregunta. En mi cabeza, le digo. Nunca le tuve respeto.
Ahora
Leo a Emily Dickinson: el destino es la casa sin puertas.
domingo, enero 06, 2019
El cielo se abre
PAGINA/12
3 ENERO 2019

No sé qué hago con Berta. Tiene cara de idiota. Siempre que voy a lo de Otto me encaja alguna amiga que me distraiga de la miseria. Esta noche entregué el abrigo y ella, un trombón sin funda. Era tarde cuando entramos, toda la noche en vela. Una fila interminable. Se sale mal, con menos plata de la que uno espera. Con mi abrigo comeré una vez. Recibí apenas dos billetes. Berta está indignada y cierra de un portazo. Con amigos así, dice.
La ciudad recién empieza cuando dejamos la casa de empeños. Tengo frio y no quiero volver a casa, es una heladera oscura. Ni una lamparita quedó.
¿Tenés algo que hacer? Le digo que no. Te invito a ver un muerto. Bueno, le digo. El barrio es lejos. No hay árboles, no hay familias, no hay perros. Pero seguro que ligamos comida.
Berta ya no parece tan idiota, mientras camina va intentando abrir las puertas de cada auto gris estacionado. Son de garca, dice.
Percibo en ella un tipo de peligro que me atrae. Los madrugadores nos esquivan y nosotros a ellos. Vamos rápido, para entrar en calor. Las nubes negras que me persiguen se diluyen de a ratos.
Cuando llegamos a la puerta del muerto, está cerrada. Deben haberlo enterrado ya, dice. Tardó un montón en morirse. Hace años que anunciaba que le quedaban dos días. Antes de ayer apareció en mi edificio y dijo: el miércoles quiero que vengas a casa porque voy a morirme en serio. Pero hoy es viernes, le digo. Qué cagada, según él, era mi papá.
Volvemos al centro. Tomamos por una avenida ancha llena de grúas y cemento. La ciudad entera está en obra. Me duelen los pies, cada paso es una futura ampolla. Berta interrumpe mi silencio con observaciones imprevistas. La gente piensa que soy estúpida porque tengo la frente muy salida, dice. Pero el cerebro está en otro lado. Uno piensa con todo el cuerpo. Sí, obvio, le digo, aunque no sé a qué se refiere. Mi cuerpo no cavila. La cabeza tampoco. El ruido de las grúas y la resaca me tienen mareado. Antes de ir a Otto bebo. Así olvido que mi casa se fue vaciando en su casa de empeños. Su negocio es adueñarse de lo que fue mi vida. Debería mudarme ahí. Está todo: la aspiradora, el ventilador, el sofá cama. Lo que no voy a soltar nunca es la petaca de mamá. Duermo en el suelo, abrazado a su sabor.
Berta descubre la puerta de un auto sin cerrar y ocupa el asiento del conductor con naturalidad. Me invita a subir. Dale, vamos. Querés conocer a mi hermana, me pregunta. Se llama Berlin. En realidad, media hermana. Mi papá supuesto no era el suyo. ¿O era al revés?
Parece que va a presentarme a toda su familia. Arrancamos después de varios intentos. Mete los dedos y luego tironea de un cable con la boca. Yo tirito, impaciente. Berta maneja pésimo, acelera y casi atropellamos a un ciego, perro incluido. Por suerte el ciego no puede vernos y sigue caminando sin saber. El perro nos gruñe con los dientes apretados, para no asustar a su protegido. Berta gira en el bulevar y señala unas mesas oxidadas sobre la vereda. Esa es Berlin, dice mientras toca bocina. La hermana está sentada en un bar exterior que parece un pedazo de sábana en la mitad del mundo. Es un palito, la hermana. Dejamos el auto mordisqueando el cordón y al bajar, Berlin me pasa un papel, tiene la lengua dura. El pelo, color violeta. Se sienta con las piernas encogidas por el frío y me mira fijamente. Está intentando seducirme. Berta se da cuenta, pero ni se inmuta. Nos dice vamos y me toma de la camisa. Berlin se roba una botella. Subimos al auto, pero no tiene más nafta. El mozo nos toca la ventanilla. Siempre lo mismo ustedes dos. Pagale, me dice Berlin. Si no, te va a surtir. A nosotras ya nos conoce. Le doy un billete al tipo y me siento un imbécil. Sólo me queda uno.
Vamos a casa, dice la tonta.
Caminamos los tres por calles destrozadas sin caernos, como disparates sin sombra. La luz de la mañana es tan brillante que no hay proyecciones de oscuridad. Tomamos del pico y de pronto, Berta echa a correr como embobada. Corre y nosotros atrás, intentando prevenirla. Cruza sin mirar y se salva de camiones y motos. Mete la cabeza en la fuente de una placita destartalada. Nos mira sorprendida por el agua, se moja el vestido. Está más borracha que yo. La agarramos de las axilas y a la rastra llegamos a un edificio sin ascensor.
Berlin no encuentra las llaves y Berta se desmaya en la entrada. Las tiene ella, dice, revisala vos. Abro su cartera. Hay de todo, agito y no suenan. Las tengo encima, dice Berta reanimada. Busco en sus bolsillos y junto a una costilla encuentro el manojo. Subo con ella, besando cada escalón. Berlin abre y yo suelto el paquete sobre la alfombra, agotado. Hay partituras con manchas de grasa en el suelo. Un gato flacucho, que nos ignora, toma agua de una canilla mal cerrada y luego, desaparece.
Las hermanas se desvisten a medias, terminamos los tres en la cama. Dormimos sin tocarnos mientras la ciudad se agita en la ventana, sirenas sin mar ensordecen el dormitorio.
Es de noche otra vez cuando abro los ojos. Berlin está como perdida con un cigarrillo incendiándole los labios. Entre nosotros, una resaca pesada y tuerta. Una resaca madura, acuchillada, sin perfume. Berlin no se deja tocar, pero Berta se lanza hacia ella igual que un toro, y vomita hacia un costado. Su cuerpo baja rodando hasta el charco de vino, como un ojo en una lata, ruidosa y torpe. Es una tarada, dice Berlin. Y la otra ronca de inmediato.
Fumamos pensando en las horas muertas y ellas en nosotros. La noche ha quedado rendida, lamiéndose. Estrellada contra la primera luz del día. Berlin se prende un porro y se come el humo. No le gusta perder el protagonismo ni por un segundo. Me da una pitada humedecida, con su aliento ahí en la punta.
Te gustan las madalenas, me pregunta. Y devoramos un paquete entero. Berta resucita y prepara café a eso de las seis. Se sienta en el suelo a tomarlo, nos mira en contrapicado con el ceño fruncido.
¿Vamos a lo de Otto? Los sábados no abre, le digo. Por eso, me responde.
Nos duchamos los tres al mismo tiempo y de la risa nos queda pegado el champú en lugares raros. Soy tímido, digo. Y yo qué culpa tengo, Berta me frota cada nalga.
Juntemos herramientas y nos vestimos de rojo. Con medias de lycra y bombachas en la cabeza. Que parezca una joda, dice Berlin. Cuanto más nos miren menos nos verán.
El cielo está roto cuando salimos a delinquir. Yo de negro, ellas de rojo. Paramos un taxi en la primera esquina. Pero damos otra dirección, a la vuelta de Otto. Si se quieren enfiestar, cuenten conmigo, dice el peladito que maneja. Ninguno lo registra. Mi petaca es más interesante. Al llegar, el tipo se ofrece a cambio del viaje y preferimos pagarle para que se vaya. Con mi último billete.
Caminamos hasta la casa de empeños. La calle está en silencio, hubo un corte de luz y aun el día no se decide. Ninguna cámara funciona, todo está de adorno en el mundo, dice Berta.
Tocamos el timbre de Otto por si acaso y nada, no viene. Sacamos una llave cualquiera para dejar atravesada en la cerradura. De un golpe, Berlin la quiebra con un trozo de vereda. Por si vuelve, dice. Vos rompé el vidrio de la ventana chiquita, me pide Berta, la que da al sótano. Y me da su cartera. Es tan pesada que lo destroza de un golpe. Todo lo que necesito está ahí, dice ella. Un par de zapatos, la poesía de Bolaño y un discman viejo que no puedo soltar porque tiene adentro un Nino Rota.
Berlin aparta los vidrios y se desliza hacia abajo. Le sobra espacio de lo esmirriada que es. Nos abre desde adentro por la puerta de atrás. Berta camina hacia el estante de las linternas y nos da una. No hay que prender la luz, susurra.
Enseguida veo el abrigo. Mis cosas están todas juntas, con carteles que repiten mi nombre. Me veo periódico en objetos de poco valor. Yo yoyo, entre formas que había olvidado, como el esqueleto de una juguera inmunda que heredé de alguien de la familia. El juego completo de living, los candelabros de mamá. Ese olor intenso que junta la vida de uno. Berlin se prueba un sombrero con pluma que dice Norberto, y Berta unas botas hasta la rodilla, sin nombre. El pasado está lleno de hongos, dice. Nos reímos como niños un poco muertos. Elijo un tapado mejor que el mío, con corderito teñido de azul.
Cuando estoy revisando los cajones del secreter de mi abuela, escuchamos el giro nítido de una llave en el piso de arriba. Me agacho tras la vitrina donde mamá guardaba la platería, ahora llena de polvo, y veo que las hermanas hacen señas de luz con las linternas para marcar el camino hacia la puerta del fondo. Pero los pies de Otto ya están bajando la escalera, a pocos metros de mí. Enciende la luz de golpe y las ve, las corre y ellas, entre risas, tiran un par de secadores de pie que le traban el paso. Putas, grita Otto. Y agarra un sable que hasta ese momento colgaba inofensivo de la pared. Cierra la puerta de un golpe.
Me quedo solo, desconcertado. Dudo. Sin ellas, vuelvo a ser yo: un borrachín en decadencia, sin ideas ni valor. Cuento hasta mil sin decidirme. El sol se mete en los estantes y golpea las vitrinas. Salgo de mi escondite sin quitarme el abrigo de cordero y camino hacia la puerta, pero no abre. Me lleno los bolsillos de cosas de Rubén, Jorge y María Luisa. Luego vuelvo a dejarlos en su lugar, no quiero quedarme con el karma de nadie. Busco algo contundente para enfrentar a Otto y luego contemplo opciones para suicidarme. Encuentro una lata de galletas. Pruebo una y no está mal. Trago varias de un saque. Estoy famélico. La desesperación me lleva hasta la caja registradora. Vacía. Hago círculos con mis pasos, y así encuentro el libro de Bolaño que Berta olvidó en el suelo. Abro al azar. La muerte es un automóvil/con dos o tres amigos lejanos. Me siento a leer.
Ciento sesenta y nueve páginas después, decido acomodarme en el canapé de mamá porque me duele el cuello. Incluso prendo nuestra vieja lámpara, la del cisne cromado. Lleno la petaca con gin del bueno y la guardo en el abrigo. Hacía tiempo que el mundo no me regalaba un momento de armonía.
Cuando Otto regresa, me despabilo. Por suerte, la columna me tapa y no me ve. Sube la escalera en automático con una hermana en cada brazo. En pedo, los tres. Ni siquiera cierran la puerta. Apago la lámpara y me dispongo a salir, pero entonces los escucho cabalgar en el piso de arriba. Berta pide a gritos que le devuelva su trombón y Berlin, reclama cierto clarinete. Otto dice que sí a todo. Más fuerte, pide con la voz de un loco o de un vendedor. Subo despacio y me asomo a un dormitorio lleno de trastos, sólo por curiosidad.
Ahí están los tres, subidos a un potro mecánico que gira. La panza de Otto domina el cuadro. Las hermanas vuelan como cometas rojas sin dirección. Aletean contra las cortinas. Retrocedo en silencio, bajo la escalera.
Huyo con el libro, el abrigo y las galletas. El cielo se abre.
lunes, julio 23, 2018
Poema despenalizador
pero otro se metió
como una lombriz
mojada y ahora
dice
que tus piernas no son
tuyas
ni tus ovarios
Tu cuerpo es de cristo
o del congreso
de la nación
que vota el permiso
que tenés de habitarlo
Nadie
nace solo
y vos no sos un instrumento
de leche ajena
la probeta o el gotero
Vos no sos
un objeto incubador
Madre no es
parir
Padre no es
cojer
Un espermatozoide
no es
una piedra
también está vivo
consume oxígeno
igual que los mosquitos
en la palangana
Por qué no lo dan
en adopción
pongámosle un nombre
y un vestido
de flores
porque una célula
dicen
vale lo mismo
que vos
(Leído en Martes verde, performance callejera de NP Literatura y NP Visuales en torno al Congreso, por la Legalización del Aborto. Buenos Aires, 2018)






lunes, julio 02, 2018
Nación vacuna, textual

Hembras por la Patria
Se hizo pública la noticia del Proyecto. Y Leopoldo sonríe desde su traje de alpaca. Es tapa en los diarios. La Junta se renueva, tiene ideas de avanzada. Mujeres salvarán al ejército. Una corbeta, la única que quedó en condiciones, se apresta en el Puerto. Las mejores hembras, vacunadas contra todo mal, se preparan para hacer una revolución farmacéutica. Carne nueva. La patria va a levantarse de los escombros. Se anuncia una colecta de agua, remedios, ropa de bebé, leche en polvo, papillas y cunas. La población teje escarpines. Seremos sanos y salvos. Jóvenes, otra vez. Frente al anuncio, contra todo pronóstico, varias jovencitas se lanzan a las calles. Se ofrecen frente a la Casa de Gobierno. Hemos sido excluidas, vociferan. Hay preferencias. Encadenadas, exigen ser tenidas en cuenta. Somos aptas, gritan. No nos dejen afuera.
Planes convoca a reunión urgente. Erizo cierra la puerta. El aire está cargado. Sus axilas apestan. Moriremos aquí si la reunión se prolonga. Planes se planta frente al pizarrón. Toma un marcador y hace un círculo. Escribe: La Junta ha decidido abrir una inscripción pública. Hace una pausa. Nos mira. Se fingirá evaluar a las nuevas, aclara. Las candidaturas se entregarán a primera hora de mañana y, una vez completadas, serán puestas en los buzones de correo. Como no hay tiempo de entrevistas, tras su recolección, se elegirá por sorteo a la afortunada. Teodolina extraerá con los ojos cerrados la solicitud ganadora. Ella interrumpe para agradecer el Honor. Pero Planes la silencia nervioso, exige discreción. Todo sigue como estaba previsto, dice, salvo por la incorporación de la Candidata del Pueblo, la mártir desconocida. La vacunaremos, explica, y la encontraremos apta, más allá de sus condiciones reales. Si no sobrevive, cosa muy probable, será elevada a Ciudadana Ilustre por Decreto. Y enterrada en las M. Punto. Respiro aliviado.
sábado, marzo 10, 2018
EL VACÍO RESONANTE
Tierra Adentro
Mexico, 2018

Clarice Lispector suscita lo mismo entusiasmos y filiaciones que alergias y fastidios. La autora de este texto examina la impronta que ha dejado su obra o la indiferencia que ha merecido a distintos autores latinoamericanos, lo que da cuenta de la incógnita que representa la brasileña.
Por Fernanda García Lao
(Antuñano, Inés. Ilustraciones)
BRASIL, UN ANIMAL DESCONOCIDO DE
8.516 MILLONES DE KILÓMETROS
Aun con escritores de la talla de Joaquim Maria Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, João Guimarães Rosa, Rubem Fonseca, Hilda Hilst o Nélida Piñón, entre otros, la literatura brasileña se ha proyectado como una sombra extraña dentro del panorama de la literatura latinoamericana contemporánea. Tal vez por el simple hecho de estar escrita en otra lengua, aún hoy la narrativa o la poesía producidas en Brasil demoran en circular, con la naturalidad que debieran, incluso entre sus países limítrofes. Y viceversa.
Autores de ambos lados del idioma permanecen ocultos, a la espera de que algún editor los traslade y complete la topografía inabarcable de nuestro imaginario, tanto en la ficción como en la crónica. Un imaginario que no merece fronteras. João Gilberto Noll y Luiz Ruffato siguen ocupando el lugar de lo nuevo, mientras las nuevas generaciones permanecen ocultas. O filho eterno (2007), la novela más premiada de la última década en Brasil, de Cristóvão Tezza, es desconocida en Argentina, a pesar de haber sido traducida en México. La obra de Paloma Vidal, nacida en Buenos Aires y criada en Brasil desde los dos años, fue publicada recientemente por una editorial porteña y en todas las entrevistas se hacía hincapié en su costado argentino, aunque escriba en portugués.
Que las letras de ese país quedaran fuera del denominado boom latinoamericano parece sintomático. Ese fenómeno editorial y publicitario que puso a Europa a leer modos americanos de narrar lo propio con un lenguaje nuevo, pero que a base de querer devorar el mundo como prodigio mercantil terminó devorado, no incluyó a Brasil más que de soslayo. Por otro lado, pocas latinoamericanas en ambas lenguas suscitaron interés en esos años. Elena Garro, Silvina Ocampo, María Luisa Bombal y Clarice Lispector fueron leídas a medias. Olvidadas en el mismo acto de ser incluidas, exiliadas de lo masivo, y por eso, tal vez, liberadas de las grandes ligas. Demasiado oscuras, inclasificables.
VIAJERA DEL LENGUAJE
Y, sin embargo, Clarice Lispector, esta brasileña nacida en Ucrania de familia judía, pobre primero, distinguida después, mundana, huidiza y desconcertante, es quien ocupa desde hace algunos años nuestras lecturas y conversaciones. Ella, tan fuera del mapa de lo regional, tan periférica, atrae como un centro. Y es traducida, genera contagio. Viaja en otras lenguas desarticulando la idea de lo territorial, de la pertenencia. Hace del lenguaje un desvío tal como su biografía hizo con ella.
“Hacer de mí una palabra”, escribió Lispector. “Sólo podré ser madre de las cosas cuando pueda agarrar una rata con la mano”. Clarice bucea en su bestiario, que incluye lo humano, con la distancia que impone la conciencia. Escribir con palabras anteriores al acto mismo de ser capturada por ellas. “Las palabras me preceden y me superan, me tientan y me modifican, y si no tengo cuidado será demasiado tarde: las cosas serán dichas sin que yo las diga” (“Felicidad clandestina”).
Hay una conciencia poética y filosófica en la fatalidad de su obra en prosa que parece contradecir la candidez de sus crónicas. La cuentista moral, que hace de lo doméstico una fábula, desaparece cuando nos sumergimos en sus textos. Cuando se desvanece la urgencia por reconocer una trama y es leída en su arrebato, logra la altura que produce un pozo visto desde arriba. Un vértigo para sí. ¿Acaso la soledad se hereda?
“Ese esfuerzo que he de hacer ahora para dejar subir a la superficie un sentido, cualquiera que sea, ese esfuerzo se vería facilitado si fingiese escribir para alguien” (La pasión según G.H.).

LA PEQUEÑA MALDAD DE TENER UN CUERPO
(DE MUJER)
Tal vez su belleza, la tragedia de una muerte prematura, el accidente en llamas y el útero enfermo después, la hayan ubicado como un símbolo de lo femenino. Esa palabra incómoda que ella había utilizado para dejar en evidencia los modos de sumisión frente al aburrimiento que padecían muchas mujeres de la época: Bovarys de clase media que contemplaban con pavor su propio extrañamiento.
“Y cuando entrecerró los ojos nublados, todo quedó de carne, al pie de la cama de carne, en la silla el traje de carne que el marido había arrojado, y todo, casi, le producía dolor” (“Devaneos y embriaguez de una muchacha”, en Lazos de familia).
Pero Lispector es una poeta. Y la poesía no sabe de géneros ni de especies. En su escritura, además de hombres y mujeres, los animales, las plantas o el tiempo son confabulaciones por resolver: una gallina puede poner un huevo sólo porque se pone nerviosa (“Una gallina”, Lazos de familia), una muchacha pelirroja y un perro basset, tan pelirrojo y miserable como ella se encuentran en la calle y se atraen sin necesidad de palabras (“Tentación”, La legión extranjera). Un niño frente a una araña muerta inventa “un juego de palabras con nuestra esperanza y el insecto” (“Una esperanza”, Felicidad clandestina) y un día cualquiera se define por su apariencia física como “la piel estirada y lisa de una fruta…” (Agua viva).
En La manzana en lo oscuro asistimos al principio del pensamiento: el hombre nace de su crimen. Un hombre que, como todos, imita la inteligencia y la idea de existir, los actos de bondad o su propia cara, hasta que cierta incomodidad se le revela. A partir de una falta es trasfigurado, recuperado por el lenguaje. “Lo bueno del acto es que nos supera”.
Y, sin embargo, hay quien se resiste a su lectura. Por prejuicio: demasiado bella. Por la desmesura de su imaginación extravagante: excedida, ensimismada en su manera de narrar. Por prescindir del lenguaje descriptivo: tan sensible. “Había pasado por el misterio de querer. Como si le hubiera tomado el pulso a la vida”.
Todos pecados imperdonables.
INFLUENCIA O RECHAZO
Frente a semejante despliegue escritural, nos preguntamos sobre su influencia en la literatura latinoamericana, y encontramos la contradicción, la tensión que provoca. He preferido hacer un recorte y no abarcar toda Latinoamérica, porque, de hecho, tampoco leemos con asiduidad, en el Cono Sur, a los escritores mexicanos o centroamericanos.
Para no hacer adivinación, preferí trasladar la intriga a diversos narradores de Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia y Ecuador. Hubo respuestas, esquivas de algunos (hombres y mujeres, escritores y editores), quienes se excusaron por no tener tiempo o no haberla leído en profundidad y de quienes prefiero no revelar más datos. He recibido, sí, diversos comentarios que dan cuenta de la dificultad en el rastreo de una obra tan original como desmarcada.
“A mí me interesa mucho Clarice Lispector —reconoce Patricio Pron (Rosario, Argentina 1975)—, pese a lo cual (me temo) soy incapaz de reconocer su grandeza. Naturalmente, me gusta una parte importante de su trabajo, como La pasión según G.H. y Agua viva (más: también los cuentos), pero a menudo veo en su literatura una especie de invalidez que le impide ser una mejor escritora, alguien menos dependiente de ciertos recursos (el fragmento, la ininteligibilidad, la insinuación) que se repiten demasiado en su obra. Dos problemas añadidos: por una parte, la exaltación de su figura parece corresponderse con el cliché de la escritora demasiado sensible para este mundo que permite a las escritoras ser “toleradas” en una escena principalmente masculina y misógina, pero también las confina a ser un mero soporte de una “sensibilidad” de género. Por otro, cuando la leo, a veces me veo impedido de continuar porque leo, en ella, a sus imitadores. Pero esto no es culpa de Clarice, por supuesto. Aunque tampoco es culpa mía, creo”.
Claudia Salazar Giménez (Perú, 1976), por el contrario, dice: “Reconozco la influencia de su mirada, de su cadencia, de un modo Lispector de afrontar la escritura que vibra en el vacío de la existencia y tiembla al rozar el misterio. Sí”.
Elvio Gandolfo (Mendoza, Argentina, 1947) descubrió a Clarice Lispector hace muchos años, con “El huevo y la gallina”: “Un breve texto aún hoy explosivo, que publicó Rodríguez Monegal en su revista Mundo Nuevo. También tiene algo extremo La pasión según G.H.: una y otra vez uno siente la sorpresa de la exclamación interna: ‘Esto no puede ser’. Y me pareció un logro excepcional, totalmente en otro territorio, La hora de la estrella. Capítulo aparte merecen las recopilaciones de sus crónicas y textos de diarios. En una época se decía que dos garantes anglosajones de los que leíamos y escribíamos eran, por ejemplo, Henry James y Samuel Beckett. Siendo latinoamericanos, es gratificante que al lado de Jorge Luis Borges (el mejor whisky para lectores y escribidores) haya una bella, misteriosa, salvaje donna super móbile”.
Eduardo Varas Carbajal (Guayaquil, Ecuador, 1979) recuerda a una tal Clarice, una heroína de ficción, que en su infancia “cuestionaba y perseguía a Hannibal Lecter. A mis 20 años me cayó del cielo La pasión según G.H. Una novia brasileña me la dio. Te va a volar la cabeza. Clarice se volvió realidad. Recuerdo ese “yo” que entra en cuestionamiento por las acciones realizadas. Esa prosa traducida como música, algo que siempre pensé como sensualidad, como responsabilidad. La leo en todos lados, en cada novela y relato en los que una mujer narra hacia dentro, lo que pasa, lo que sufre y la agobia. No puedo dejar de leer a Ariana Harwicz, por ejemplo, sin pensar en Clarice Lispector. En Mariana Enríquez, en Samanta Schweblin (¿las argentinas han leído mejor a Lispector?)”.
Leila Sucari (Buenos Aires, 1987) recuerda el instante en el que la leyó por primera vez: “Sentí una especie de electricidad en el cuerpo. Agua viva significó un quiebre. Cuando conocí a Clarice Lispector comprendí el instinto de supervivencia que hay detrás de la lengua y volví a sumergirme en ese estado de lectura/locura febril. Nunca más pude soltarla. Cuando me pierdo, juego con ella al oráculo. No sé si es influencia la palabra, pero sí una intimidad apasionada, un guiño a través del tiempo y el espacio. Una epifanía que alimenta la búsqueda de eso que está latiendo y que es imposible de atrapar”.
“No sé si podría hablar de influencia”, reconoce Ramiro San¬chiz (Montevideo, Uruguay, 1978) “Pero sí que mi lectura de La pasión según G.H., allá por 1999, marcó notablemente mi vida de lector y de aspirante a escritor. Me pareció encontrar en ese libro la clave de una atmósfera tensa e inquietante, de una observación extrañada ya no tanto (o no tan sólo) de los objetos o del mundo en general sino del yo, de la conciencia y sus espejismos, como si fuese el equivalente en el paisaje interior del que hablaba J.G. Ballard de los monstruos del espacio exterior escritos por Lovecraft”.
Guillermo Saccomanno (Buenos Aires, Argentina, 1948) dice que cuando piensa en Lispector piensa en sus textos breves: “Esos fragmentos en busca de un resplandor. La pienso en un mismo sincro que René Char y Edmond Jabès, que Simone Weil y Marguerite Duras. Hay una forma en la que se define. “Ahora tengo miedo. Porque voy a decirte algo. Espera que el miedo pase”, dice ella. Y esa forma del decir confesional, entre líneas, es puro contenido. Es decir, poesía, algo infrecuente, subversivo, cuestionador de la superficie de lo cotidiano. Lispector, al confesar, denuncia, va contra Dios, nada menos. ‘Esta es la palabra de quien no puede’, admite. Es verdad que cuando se la menciona se la pone del lado de la literatura femenina, de las sufrientes. Pero con el sufrimiento, está probado, no se escribe. Se escribe con la salud. La arranco del anaquel de sufriente: prefiero el de sobreviviente que sobrevive para contar, como Ismael”.
Giovanna Rivero (Montero, Santa Cruz, Bolivia, 1972) señala que “las influencias de una obra y, en ocasiones, de la imagen de un escritor operan de diversas maneras. La influencia consciente es la que podemos reconocer como la tradición a la que uno desea adscribirse. En ese sentido, mis primeros libros buscaron, bien o mal, conectarse con las matrices de una escritura en la que esa joya oscura que es la extrañeza —lo uncanny— permea y penetra, a modo de consustanciación, esa pequeña vida que uno está contando: los personajes, el ethos, la catarsis y la memoria. Clarice me dio el permiso de hacer de la onomatopeya un brevísimo himno poético. Y está esa otra influencia, la colectiva, la que se instala en el gran subconsciente del mundo y emerge, como sueño de época o como tensión generacional, el rato menos pensado. Lo que quiero decir es que mucha escritura contemporánea bebe, acaso sin saberlo, de la libertad casi surrealista, casi psicótica y hondamente existencial que la poderosa escritura de Lispector ha dejado como impronta en el estado de ánimo de estos tiempos”.
Facundo Abal (Buenos Aires, 1977) en su doble rol de editor y escritor apunta que “enigmática como una esfinge, la imagen de Clarice Lispector se multiplicó en los últimos años en las vidrieras argentinas. No quedó casi material por editar en castellano y hasta tuvo su versión en libro infantil. De ser un objeto de culto, pasó a ser un material masivo, leído a medias y diseccionado en frases simples, resumibles en 140 caracteres. Si bien se cree que la popularidad es un horizonte anhelado por cualquier escritor, en su caso conviene echar las creencias al fuego. Justamente porque ella no era como cualquier escritor. Su estilo dinamitó todas las convenciones de la literatura, hasta volverlas escombros. Ese derrumbe fuerza al mundo literario a empezar todo de nuevo. Definitivamente, Clarice dejó un mundo incómodo para sus herederos. Quien se anime al caos podrá levantar su bandera. El resto, en el mejor de los casos, será bestseller”.
Navegando por la web, encuentro algunas reflexiones de Alejandro Zambra (Santiago de Chile, 1975) en torno a Clarice, que tomo prestadas: “Digo lo que tengo que decir, sin literatura, escribe Clarice Lispector en ‘La relación de la cosa’, un cuento bello y muy extraño destinado a investigar la ‘infernal alma tranquila’ de un reloj despertador. No conozco una mejor definición del acto de escribir, al menos no una más precisa, pues realza un hecho, para mí, esencial: que para hacer literatura es necesario no hacer literatura. Los libros dicen que no a la literatura. Algunos. Otros, la mayoría, dicen que sí al mercado, al espíritu santo, a los gobiernos, o a la plácida idea de una generación, o a la aún más plácida idea de una tradición. Yo prefiero los libros que dicen que no. A veces, incluso, prefiero los libros que no saben lo que dicen”.
CAVILACIONES FINALES
Hay escritores que son fáciles de clonar, aunque el imitador desconozca a su fuente. Nadie dice con exactitud de quién es heredero. Un poco por falsa humildad, otro poco para no ser descubiertos. Los escritores solemos enmascarar nuestras herencias, intentando hacer de nuestra pequeña pólvora un asunto íntimo que recién se enciende.
Frente a la pregunta particular en torno a la influencia de Lispector, recibí más disculpas que textos, por lo que intuyo que es su nombre y su imagen lo que más circula, y no tanto su obra.
Como escritora he sido invitada dos veces a La Hora Clarice, un evento que se celebra en Buenos Aires el día de su nacimiento, y debo decir que el público y los creadores convocados eran, arrasadoramente, mujeres. He presenciado debates en que autores misóginos la tildaban de blanda y sobrevalorada.
Cuando se trata de definiciones, los hombres eligen, casi invariablemente, a otro hombre como referencia, frente al que puedan medirse como hijos pródigos. Se inscriben en una tradición que es casi exclusivamente masculina. Percepciones y lecturas se contaminan por una idea sexuada de la escritura.
Heredar de una mujer sigue siendo un acto de vergüenza al que pocos se animan. Si además es latinoamericana, el asunto empeora.
Por eso y entre nos, siendo yo quien soy, a la hora oscura de este domingo desolado, yo te invoco, Clarice.
Desde la desobediencia.
DossierEnsayo
AUTORES
Fernanda García Lao
(Mendoza, Argentina, 1966) es escritora, dramaturga y poeta. Su libro más reciente es la novela Nación vacuna.
Antuñano, Inés (Ilustraciones)
(Ciudad de México, 1982) es maestra en Diseño y Comunicación Visual por la UNAM. Obtuvo mención honorífica en el Catálogo de Ilustradores de la Secretaría de Cultura (2017). Actualmente colabora con la gestión y diseño del espacio cultural Casa Tomada.
Taller en Billar de Letras: Inventario (im)personal
CURSO DE NARRATIVA INTERNACIONAL Comienza con: Fernanda García Lao (Argentina) Inventario (im)personal: Narrar desde los objetos. Memori...

-
La realidad demanda improvisar, hay que moverse. Yo, que nada sé, celebro el evento con alegría, por imprevisto. Me veo sonreír, con una val...
-
Una piedra dos casas tres ruinas cuatro sepultureros un jardín flores un mapache una docena de ostras un limón un pan un rayo de s...
-
Analizamos la literatura de esta autora mendocina, radicada durante mucho tiempo en España, y que ha escrito cuentos, novelas y poemas. Por...